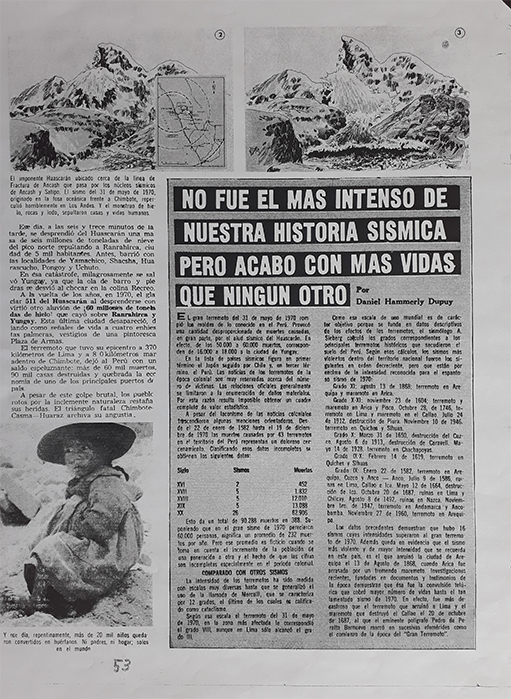Para la ciudad de Yungay y sus aldeas vecinas, el 31 de mayo de 1970 fue “como el Día del Juicio Final”, según los testimonios de sus supervivientes. En apenas unos instantes la denominada Yungay Hermosura desapareció bajo miles de toneladas de hielo y rocas. Hubo quien hizo una lectura religiosa de la catástrofe, la montaña sagrada de los pueblos del valle, el Huascarán, había aniquilado a la ciudad que una vez pudo representar la soberbia de los conquistadores primero y la élite criolla después.
Los supervivientes directos de la tragedia apenas sumaban trescientos seres humanos, niñas, niños, hombres y mujeres que lo habían perdido casi todo y que durante varios días quedaron temblando en pequeños grupos a la intemperie (el cementerio, el cerro de Atma, Runtu…), sin agua, sin comida, sin noticias de sus seres queridos, solos sobre la llanura de fango que cubría su ciudad y una niebla oscura que la ocultaba.
Aprendieron a decantar el agua del barro con las medias de las mujeres y un picadillo de hojas de cactus, se hicieron con la comida almacenada en tienditas, casas y haciendas vacías, y también recibieron la ayuda de los pobladores de las aldeas de las montañas, a quienes los dirigentes habían mirado históricamente con desdén.
La ayuda del gobierno, sobrepasado por las dimensiones de la tragedia en todo el país, tardó en llegar y cuando lo hizo fue acompañada de una orden taxativa. Debían abandonar aquel lugar y buscar lugares más seguros. Un puñado de yungaínos se negó. “¡Yungay se queda!”, proclamaron. Sabían que si se iban, su historia se perdería para siempre.


La ciudad se reconstruyó a un kilómetro escaso de la antigua plaza de armas, señalada aún por los troncos de cuatro palmeras. Nuevos pobladores se sumaron a sus calles. Hoy cuenta con cerca de 10.000 habitantes, la mayoría procedentes de aldeas cercanas y del Callejón de Conchucos, al otro lado del Huascarán.
La nueva Yungay desborda los márgenes de seguridad del cerro tras el que se construyó para protegerla de nuevos aludes, mientras los glaciares de la Cordillera Blanca se deshacen a un ritmo cada vez más acelerado. Se calcula que este siglo desaparecerán por completo y, con ellos, el agua que da de beber a la gente y al ganado y riega los campos.
Aunque sus habitantes se saben bajo la amenaza de una nueva tragedia, la ciudad parece cada vez más inmersa en el mundo contemporáneo, con sus mototaxis, celulares, conexión a redes sociales, pero desconectada de su pasado. Rebasados los 50 años de la tragedia, quienes sobrevivieron entonces luchan por preservar su memoria mientras hay quien aprovecha la llanura del camposanto para establecer sus chacras (huertas) o “explotar el potencial turístico del lugar”.